No era nuestra: lo que la imagen de una santa me enseñó en el taller de conservación
Por Eduardo Quintana
Cuando era niño, creía que todas las familias celebraban a Santa Catalina. Cada 25 de noviembre, mi abuela y una tía abuela preparaban chocolate, bocaditos salados, dulces y galletitas, como si se tratara de una pequeña fiesta patronal. La imagen de la santa, descalza, con la palma del martirio, el libro y la rueda dentada, presidía la mesa familiar como una reina sin trono. Pero no fue hasta años después que supe que aquella estampa —en blanco y negro, pero poderosa— no nos pertenecía del todo.
Había sido de María.
María era una mujer - de origen indígena- que llegó a la casa de mi familia en Asunción en los años 50. No traía nada consigo, salvo una historia trágica: había perdido a toda su familia en la Guerra del Chaco. Sobreviviente de una contienda ajena, se instaló en una pequeña pieza del fondo, alquilada por mi tatarabuela. Con las manos curtidas por la vida, comenzó a ganarse el pan vendiendo empanadas, tortillas y comidas típicas en el Puerto de Asunción y el Mercado Municipal N.º 1. No tenía tierras ni lujos, pero sí un objeto invaluable: una imagen de Santa Catalina de Alejandría.
Era su tesoro. Su escudo. Su legado.
.jpeg)
La santa —cuenta la tradición católica— fue una joven pensadora que enfrentó al Imperio Romano en Alejandría. Convenció con su sabiduría a filósofos paganos, desafió a emperadores y sobrevivió al intento de ejecución en una rueda dentada, que se rompió milagrosamente. Finalmente, fue decapitada. Desde entonces, es patrona de mujeres solteras, filósofos, estudiantes, clérigos y carriteros. Para María, era más que eso: era su compañera de resistencia. Su refugio espiritual en una ciudad que muchas veces le dio la espalda.
Con lo poco que ganaba, María ahorraba para organizar, cada 25 de noviembre, una celebración patronal en honor a Santa Catalina. Invitaba a vecinas y conocidos, incluso a personas que venían desde otros barrios de Asunción o desde Buenos Aires. El sacerdote de la parroquia Inmaculada Concepción celebraba una misa especial y, al final, todos compartían cocido, mate dulce, golosinas traídas del puerto. Era una fiesta humilde, pero colmada de afecto.
María envejeció con discreción y dignidad. En los años 70, decidió dejar la casa para no causar molestias. Falleció en un hogar de ancianos, sin bienes materiales ni herederos. Solo pidió una cosa: que su imagen de Santa Catalina fuera cuidada por nuestra familia.
Y así fue.
Hasta mi infancia, la santa seguía reinando en nuestra casa, desde un portarretrato. Mi abuela y mi tía abuela mantuvieron viva la tradición. En 2024, cuando mi abuela falleció, entendimos que había llegado el momento de hacer algo más: preservar ese fragmento de historia con responsabilidad.
Así fue que decidí, este año, llevar la imagen al Taller de Conservación Preventiva, realizado en la Biblioteca y Archivo Central del Congreso Nacional Augusto Roa Bastos. Allí, bajo la guía de la profesora Julia Vera Quiñónez, comenzó otro tipo de viaje.
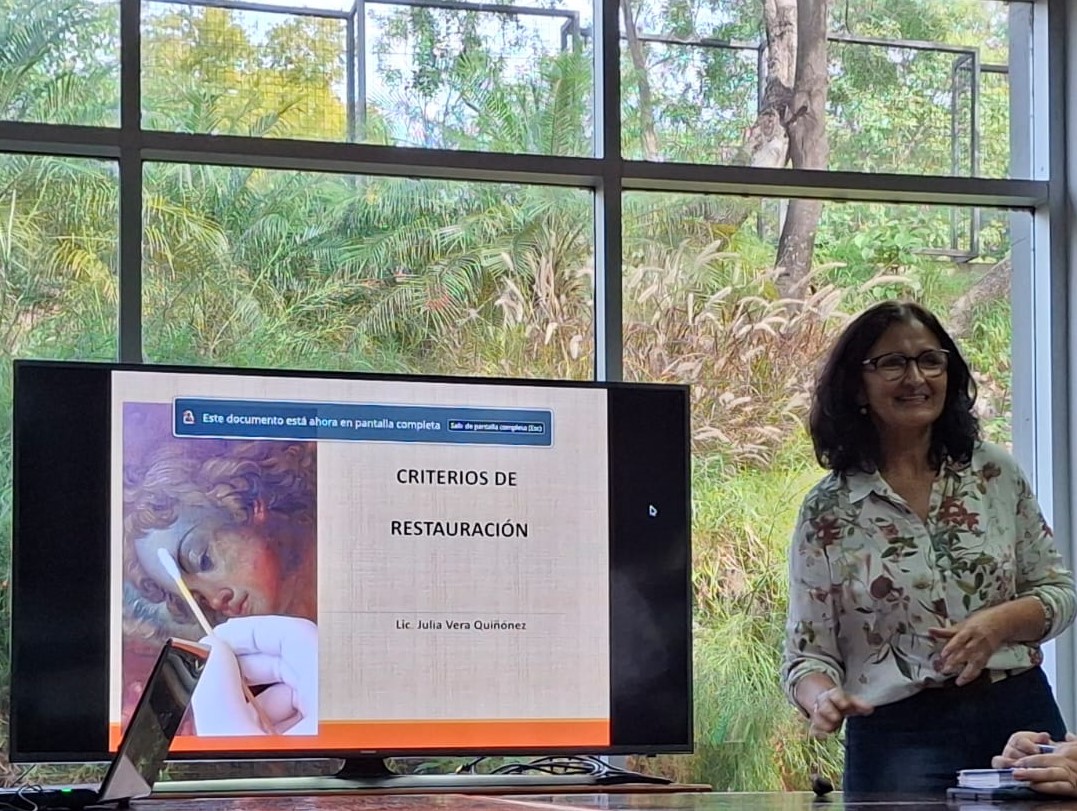
La estampa —una impresión en blanco y negro de inicios del siglo XX, con la inscripción “Santa Catharina”— fue registrada con ficha técnica y evaluada para su conservación. El papel, el marco, la humedad, el calor: todo importa. En Paraguay, donde la humedad castiga, conservar una imagen es un acto de amor y ciencia. Aprendimos que prevenir es siempre mejor que restaurar. Que la memoria necesita método. Y que el patrimonio, aunque sea mínimo, es responsabilidad de todos.
Junto a la imagen de Santa Catalina, también se estudiaron otros objetos traídos por miembros de mi grupo: una campanita de metal con forma de Santiago Apóstol, y un libro de Moisés Bertoni impreso en 1941 por la Imprenta Guaraní. Cada pieza contaba su propia historia, conectada con el Paraguay profundo, ese que no suele aparecer en los libros, pero que palpita en estantes, vitrinas y también en las cajas de cartón.
.jpeg)
Julia Vera Quiñónez, restauradora de la Secretaría Nacional de Cultura y museóloga, sabe bien de eso. Fundadora de la Asociación Paraguaya de Museólogos y Trabajadores de Museos (AMUS), y con formación en el Museo del Louvre de París, recordó durante el taller que conservar es gestionar con tiempo, con voluntad, con datos. “La restauración es el último recurso”, insistió. Antes de eso, hay que mirar, cuidar, clasificar, pensar y documentar.
El Taller de Conservación Preventiva formó parte del Ciclo de Formación para Trabajadoras y Trabajadores de Museos, organizado por Alicia Elías y Giovanni Ver Mellstreing, con el auspicio de Fondos de Cultura, de la Secretaría Nacional de Cultura y el apoyo del Consejo Internacional de Museos - ICOM Paraguay, el Instituto Técnico Superior de la Imagen y el proyecto MUPA: Voces de Museos y Patrimonios.
Hoy, la imagen de Santa Catalina descansa en el altar de mi bisabuela, con sus datos registrados, protegida del sol, la humedad y el olvido. Ya no hay bocaditos en su día, ni misas improvisadas. Pero sigue viva. Como el recuerdo de María. Como esa fuerza invisible que atraviesa guerras, hornallas, ausencias y generaciones, para decirnos —muy quedo— que conservar no es solo técnica, sino también ternura.




